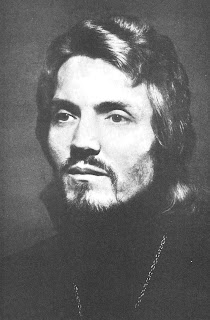A LA GUERRA CON SATÁN de varios autores - 2011 - ("A la guerra con Satán")
Los años sesenta fueron muchas cosas, y de todas ellas se han escrito y se escriben ríos de tinta. Fue una era de ruptura social, de rebeldía, de apertura sexual, de experimentación con drogas nuevas y viejas y por supuesto de una expansión musical sin precedentes.
Fue también una era dorada para las sectas, especialmente en los siempre turbulentos USA y en su no menos complicada hermana Inglaterra.
El sueño hippie, inicialmente rompedor, se acabó, como tantos otros, transmutando en muchos aspectos en una pesadilla fanática o en una parodia delirante o directamente estúpida de sus postulados iniciales. Fue el caldo de cultivo ideal para estos grupos.
Uno de los más curiosos de este corte y de esta década fue El Proceso, también conocido como La Iglesia del Juicio Final.
Fue fundado por una pareja inglesa, Mary Ann MacLean y Robert de Grimston, y ha sido calificada como secta satánica, aunque su satanismo era un tanto especial.
Los dos mencionados fundadores venían de la Iglesia de la Cienciología, donde se conocieron, y crearon un grupo que operó con mucho éxito entre los mencionados USA, el Reino Unido e incluso México y que mezclaba la adoración a Satán con la adoración al mismo Jesucristo en un berenjenal ideológico donde se agitaban también ideas muy particulares sobre la fraternidad y el amor y su unión con la violencia (Cristo perdonaba y Satán ejecutaba sentencias), sobre la llegada del Fin del Mundo, sobre la imperfección del ser humano y su capacidad destructiva e incluso sobre el animalismo (eran grandes defensores de los animales).
Editaron una revista cultural con sus ideas, rodaron sus propias películas, montaron sus propias bandas de música y vendieron sus propios productos, y desarrollaron una gran estructura de miembros y una jerarquía extraña donde al parecer se combinaba el celibato con en los primeros estratos con el sexo desenfrenado en los últimos.
El Proceso fue especialmente fuerte en el San Francisco de finales de los sesenta y principios de los setenta, en donde sus miembros eran famosos por aparecer por sus calles vestidos de negro, con crucifijos colgantes y acompañados de grandes pastores alemanes.
En sus filas militaron fanáticos de todo pelaje, miembros de los célebres moteros Ángeles del Infierno e incluso hubo famosos que, por una causa u otra, se acercaron a ellas (como Marianne Faithfull o el mismo Mick Jagger) o directamente estuvieron dentro (como el cineasta maldito Kenneth Anger).
También se dijo que Charles Manson fue seguidor de El Proceso y que su grupo actuó movido por este hecho (lo cual no se ha demostrado nunca) o que Sirhan Sirhan, el asesino de Robert F. Kennedy, encontró en sus ideas su inspiración.
El Proceso está, como otras tantas sectas, entre el hecho demostrado y la leyenda urbana: siempre en este espacio neblinoso en el que han quedado unas décadas de cambios y rupturas, de excesos de todo tipo, de aciertos y de desaciertos que, como toda revolución cultural, tuvo luces y sombras.
Cuando sus dos líderes se separaron como pareja amorosa, el culto se dividió en varios grupúsculos que acabaron perdiendo influencia o siendo directamente insignificantes. Muchos todavía existen o se han reciclado, pero sin el poder que tenían en aquellas décadas.
"A la guerra con Satán", editada por La Felguera, es un libro muy interesante que recopila los textos principales de esta iglesia en una traducción de Raquel Duato (a la que los editores agradecen su labor al haberse hecho cargo de estos escritos tan retorcidos y difíciles de trasladar a otros idiomas) con
varias aportaciones decisivas.Primeramente, se abre con un texto de Dwid Hellion, líder de la banda musical de metal hardcore Integrity, dedicada como él a la causa procesana y todavía activa, en el que se explican los fundamentos de esta extraña ideología de la mano de alguien que cree de verdad en ella y que no se acerca a sus pautas como un mero analista o crítico. Muy interesante.
Luego, llega el famoso escrito "El Proceso", del periodista y escritor Ed Sanders, que estuvo infiltrado en el grupo La Familia de Charles Manson, del cual publicó el libro "The Family", en cuyo quinto capítulo habla de la existencia de vínculos entre dicho grupo y el grupo procesano original.
Cuando este libro se publicó en 1971 desató la ira de El Proceso, que logró ganar una demanda contra Sanders que obligó a eliminar el polémico quinto capítulo de las páginas de la obra... En su versión americana. En Inglaterra, por suerte para él, la demanda no prosperó.
En tercer lugar, los escritores Servando Rocha y Andrés Devesa aportan un ensayo final, muy completo y exhaustivo y a la vez ágil, sobre la historia de esta secta y sus devenires a través de las décadas, su explosión como movimiento contracultural importante y su ruptura y posterior decadencia.
Finalmente, tenemos los textos originales que he mencionado, en una traducción excelente. Puro delirio, para unos lleno de lucidez, para otros lleno de chorradas y de tonterías, pero creo que extremadamente interesante en su conjunto como documento que refleja lo que fue un aspecto menor pero también básico de una época que a muchos se les fue de las manos.
"A la guerra con Satán" es un ensayo muy particular, especial, un collage muy completo e instructivo editado además, por cierto, con muchísimo mimo.
Independientemente de que te interese o no el asunto de las sectas, este recopilatorio de material hasta ahora muy difícil de conseguir es un excelente complemento para entender sociológicamente un tiempo inimitable, complicado, sorprendente y tan maravilloso como siniestro.